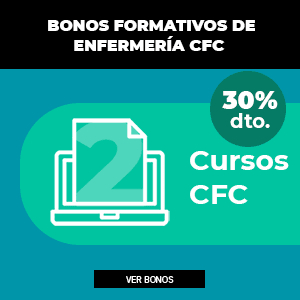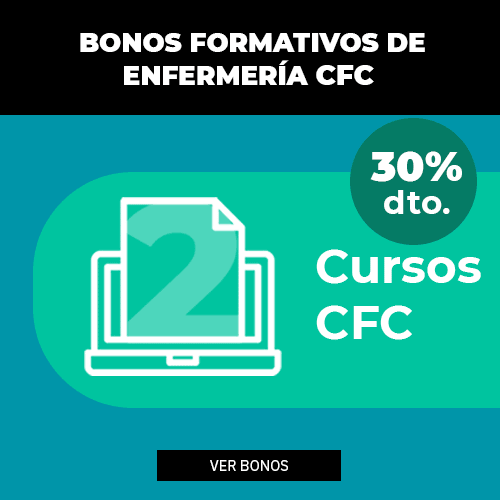PRÁCTICAS
 Llevaba varias semanas con dolor en la cadera. “Bueno, con la edad que tengo será normal”, me dije a mí misma. Decidí pedir cita con el médico y, tras una semana, tuve la consulta. Después de realizarme una ecografía, el diagnóstico era concluyente: trocanteritis, es decir, inflamación del trocánter, lugar donde los músculos de la pierna se insertan en el fémur. Y pensé: “¡Uf¡, esto suena a algo que me dijo mi hermana hace unos meses”. Un dolor que va y viene, que te despierta por la noche, que aumenta si estás muchas horas de pie o muchas horas sentada (entre las horas en los duros asientos de la universidad y las que estoy sentada en casa estudiando…). ¿El tratamiento? Rehabilitación a base de ejercicios para hacer de forma autónoma y antiinflamatorios que suponen el comienzo de mi aventura.
Llevaba varias semanas con dolor en la cadera. “Bueno, con la edad que tengo será normal”, me dije a mí misma. Decidí pedir cita con el médico y, tras una semana, tuve la consulta. Después de realizarme una ecografía, el diagnóstico era concluyente: trocanteritis, es decir, inflamación del trocánter, lugar donde los músculos de la pierna se insertan en el fémur. Y pensé: “¡Uf¡, esto suena a algo que me dijo mi hermana hace unos meses”. Un dolor que va y viene, que te despierta por la noche, que aumenta si estás muchas horas de pie o muchas horas sentada (entre las horas en los duros asientos de la universidad y las que estoy sentada en casa estudiando…). ¿El tratamiento? Rehabilitación a base de ejercicios para hacer de forma autónoma y antiinflamatorios que suponen el comienzo de mi aventura.
Los ejercicios de rehabilitación son fáciles y los hago cuando puedo/me duele mucho. El antiinflamatorio que me recetaron fue un AINE al uso, el naproxeno.
Empecé a notar que los dedos de las manos se hinchaban y comenzó a salirme un sarpullido a la vez, doloroso y con picazón. Pensé que habría comido frutos secos y, como siempre, me salían los típicos habones. Pero no tenían esa presentación, sino en forma de sarpullido con pequeñas ampollas, acompañadas de hinchazón, que me dificultaba cerrar los dedos. Al principio no le di mucha importancia, ya que tenía experiencia en alergias que se solucionaban espontáneamente con el paso de las horas. Varias horas después del primer episodio, que empezaba a disminuir en cantidad y sintomatología, volvieron a hincharse los dedos además de las manos. Esto comenzó a mosquearme y a preocuparme y pensé: “Si mañana sigo así tendré que pedir cita para Sebastián” y “¿no tendrá que ver con las pastillas que tomo para el dolor de cadera?”.
A pesar de que durante la noche los síntomas se habían ido amortiguando, cuando me levanté al día siguiente, con los dedos como porras, las manos que no las podía cerrar y un sarpullido que llegaba hasta casi el codo, ya no tuve ninguna duda: era del antiinflamatorio. La distribución en el tiempo coincidía con la toma de las pastillas, pero 24 horas después.
Cuando el médico de cabecera me vio las manos tampoco tuvo dudas, era una reacción alérgica atribuible, en principio, al AINE, a falta de comprobación objetiva. Y me dijo algo que ya había hecho yo por mi cuenta, dejar las pastillitas.
Meses después, en la cita con el alergólogo, concluyó, tras leer el informe de Atención Primaria, que lo más seguro es que fuera una consecuencia alimenticia debido a mis antecedentes alérgicos y que, por supuesto, no tenía nada que ver con el naproxeno (craso error).
Llegamos a septiembre y al “día D”: exposición controlada a AINE. La prueba consiste en que te van dando dosis progresivas de diversos fármacos para ver cómo reacciona el organismo.
Día 1, viernes, 9 de la mañana: las enfermeras encargadas del servicio me explican que irán dándome diferentes medicamentos, a intervalos de 15-20 minutos, y que, mientras tanto, puedo pasear por los pasillos, pero no salir a la calle, ni comer, aunque sí beber agua.
Me suministran el primer fármaco y supongo que es un omeprazol, o similar, por la presentación (cápsula amarilla pequeña), y la segunda es igual, o sea, un protector gástrico. Cada vez que vuelvo a por el siguiente fármaco la enfermera me pregunta, amablemente, si siento algo extraño, o si me encuentro bien. “Vaya aburrimiento”, pienso, “¡no puedo ni salir a fumarme un cigarro! ¡He llegado a las 8:30 de la mañana, y ya son más de las 10!”.
Sigo estudiando, a ratos, los apuntes que he traído, bebo agua y paseo. No quiero arriesgarme a salir no vaya a pasarme algo, ¡menos mal!
La tercera es una pastilla pequeña, redonda y blanca y sigo sin notar nada. ¡A ver si va a tener razón el alergólogo! La cuarta parece igual que la tercera, pero a los 15 minutos empiezo a sentir algo raro; abandono los solitarios pasillos y me acerco a la sala donde se encuentra el resto de pacientes que, como yo, están esperando.
A las 11:15 el malestar va aumenta y empiezo a sentirme ligeramente mareada. Cuando me decido a comunicar mis síntomas a las jóvenes enfermeras del servicio ya no puedo levantarme sin tener la sensación de que me voy a caer al suelo y solo me sale un “¡me estoy mareando!” en forma de grito desesperado.
Veo cómo las enfermeras ponen cara de susto y dejan lo que están haciendo para salir corriendo a por un sillón sobre el que tumbarme. Antes de cerrar los ojos y casi perder la consciencia, observo a los pacientes de alrededor que ayudan a las enfermeras a colocar mi pesado cuerpo sobre el sillón, y se apresuran a llevarme a una sala pequeña donde se encuentra una doctora, que no veo, pero que oigo dar órdenes aceleradas.
Oigo y siento todo lo que hacen: “Cogedle dos vías, del 18 valdrá”, y noto un pinchazo en la flexura de cada brazo. “Suero a chorro, pinchadle una adrenalina”, y noto dolorosamente el fármaco entrando en el muslo; “poned una Vent…”. Recobro la consciencia a base de suaves bofetadas en la cara.
- ¿Cómo te llamas?
- Salud – las palabras me salen torpes y lentas.
- Salud, abre los ojos, no te duermas.
- ¡Tengo mucho sueño!
- ¡No te duermas!
Me embarga un dulce sopor por el que me dejaría llevar si no insistieran en que no cierre los ojos. Tras unos minutos me recupero.
- Ya recupera el color – oigo a una voz femenina.
- ¿Cómo te encuentras, Salud?
- Bien, mejor.
Comienzo a recuperar el control de mi cuerpo. Levantan el respaldo del sillón y quedo cómodamente sentada. Espero poder irme a casa dentro de un rato. “¡Es casi la hora de la comida y los chicos estarán al llegar!”, pienso.
Pregunto por mi bolso y por la libreta que había traído y me lo acercan al momento. Se acaban los sueros y las nebulizaciones con broncodilatadores. Echo un vistazo a la sala, que tiene lo imprescindible para la situación.
Empiezo a tener una conversación con quienes me han atendido cuando noto, de nuevo, la sensación de que me quedo sin sangre en la cara y se apodera de mí un desvanecimiento progresivo que no puedo evitar.
- ¡Otro suero, otra adrenalina! – y noto otro doloroso pinchazo en el mismo muslo de antes.
Me sale un silbido del pecho con cada respiración.
- Más broncodilatadores, ¡meted cortisona! ¡Llamad a urgencias!
Esta vez tardo menos en recuperarme, pero la doctora está más asustada.
- Te vamos a llevar a urgencias para que te controlen allí.
- ¿No me puedo ir a casa?
- No, no, si te vuelve a pasar quiero que estés bien atendida.
Mi estancia de dos días en urgencias, cinco días de hospitalización y cinco semanas más de baja en casa la narraré otro día.
Diagnóstico del evento: shock anafiláctico por exposición al ácido acetil salicílico, la aspirina de toda la vida, esa que tomábamos de pequeños como si fueran caramelos y para todos los males, ya fuera un dolor de muelas, un catarro o un dolor de estómago (que yo los sufría habitualmente y que, con el tiempo, se convertiría en una “bonita” úlcera gástrica).
Y ahora el contexto y mi reflexión:
Me llamo Salud, tengo 57 años, acabo de terminar el Grado Universitario en Enfermería en la Universidad Rey Juan Carlos, campus de Alcorcón, Madrid.
El evento tuvo lugar hace dos años, momento en el que iba a empezar tercero de Enfermería, con varias semanas por delante de prácticas que realizar y con la convicción de que quería ser esa persona amable ante las diferentes situaciones por las que una persona pasa a lo largo de la vida: su paso por los distintos servicios que la sanidad nos ofrece, de prevención, de enfermedad o, incluso, de muerte.
Quiero estar ahí para la persona, sana o enferma, que necesita de los conocimientos y de la atención de una profesional dispuesta para que el usuario, enfermo o no, tenga una experiencia lo menos traumática posible. Porque una enfermera hoy puede ser una paciente mañana y, como dice el refrán, “da a los demás lo que quieras para ti”.